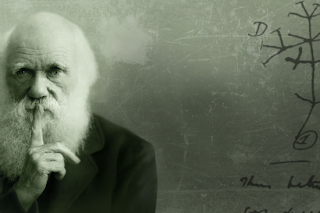La procrastinación es un problema mundial. La grandilocuencia de la frase no le resta veracidad. Un estudio sobre la jornada laboral en Estados Unidos ha estimado que el 25% de la jornada es prácticamente improductiva por esta causa. Hagamos una extrapolación intuitiva y comprenderemos la magnitud del problema, tanto en nuestra vida como en la de nuestros hijos. En nuestro ámbito personal, la procrastinación extrema puede dar lugar a una vida con más sueños que realidades, más frustraciones y tareas pendientes que logros. Por ello hay que combatirla, con realismo y sabiendo que sus causas hacen difícil la erradicación, sobre todo en los casos agudos, pero que se puede mejorar sustancialmente si uno se esfuerza día a día.
Hay tres claves esenciales para atajarla:
- Saber que uno procrastina, reconocerlo, querer dejar de hacerlo y estar vigilante para evitarla allá donde se presente.
- Tener un modelo ágil y eficaz de asignación de prioridades a las tareas.
- Manejar adecuadamente los factores que influyen en la motivación para elevarla, ya que a más motivación, menos riesgo de procrastinación. Y a la inversa. Esta es una idea esencial: motivación y procrastinación son conceptos contradictorios; una crece cuando la otra disminuye.
La primera necesita pocas aclaraciones. Si no se reconoce o no se quiere cambiar, lo demás sobra. Sobre la segunda hablaré probablemente en un futuro post. Pasemos a la tercera: la motivación. Para analizarla y saber cómo gestionarla, los expertos han partido de las ecuaciones de los economistas sobre la toma de decisiones.
Como no es cosa de incluir fórmulas, os pido un esfuerzo de imaginación espacial. O, casi mejor, un lápiz y un papel. Podemos decir que la motivación equivale a una fracción en cuyo numerador está la expectativa y la valoración. La expectativa es la probabilidad de conseguir algo o la confianza en ello. La valoración alude a lo que se estima o desagrada el resultado de lo que se hace. Cuando suben estos dos factores, expectativa y valoración, se incrementa la motivación. Y a la inversa cuando bajan.
En el denominador, tenemos otros dos aspectos: impulsividad personal y demora de la satisfacción (o tiempo que tardaría la retribución). Cuando suben estos dos factores, impulsividad y demora, la motivación baja. Y a la inversa.
Traducido a un lenguaje más simple, la motivación será mayor cuantas más expectativas reales tengamos de conseguir algo y más valioso sea. Por el contrario,disminuirá cuanto más alejada en el tiempo esté la posibilidad de conseguirlo y más impulsivos seamos.
Como la procrastinación se mueve de forma inversa a la motivación, hagamos también su traducción. Tenemos más peligro de procrastinar y desviarnos de nuestro camino razonable cuanto más impulsivos seamos y más lejana en el tiempo esté la posibilidad de culminar o conseguir algo. Evitaremos el riesgo cuando tengamos más expectativas reales de conseguir algo y más valioso sea.
Hay personas con un alto poder de automotivación que, consecuentemente, apenas tienen riesgo de procrastinar y padecer sus negativas consecuencias. Eso es algo que debemos tener en cuenta para aconsejar a nuestros hijos: si elevan su motivación hacia lo importante, alejan el riesgo de la procrastinación. O, por detallar más, si elevan la confianza en sí mismos, la expectativa de éxito, y también la valoración de la tarea y de sus resultados, elevarán su motivación.
Si aplicamos igualmente la fórmula en la parte del denominador, también elevarán la motivación si controlan poco a poco su nivel de impulsividad y si consiguen acortar el tiempo de demora en la obtención de resultados (cabría añadir que también se consigue si alargan la demora de satisfacción de las tentaciones alternativas).
¿Cuáles son las situaciones críticas en las que todos, procrastinadores extremos y quienes no lo son, podemos vernos enfrentados a situaciones de alto riesgo de procrastinación que conllevan? Son estas:
- Las tareas que no disfrutamos.
- Las tareas para las que no tenemos habilidad.
- Las tareas que no compensan por su gran dificultad.
- Las tareas que no compensan por el escaso reconocimiento previsible.
- Las tareas no previstas en nuestras agendas o planes.
- Las tareas que no comprendemos bien.
- Las tareas referidas a situaciones confusas y mal definidas.
Identificar bien que nos encontramos ante una de estas tareas envenenadas también nos puede ayudar a estar atentos y superar el riesgo de procrastinación.
Hay también factores externos a la tarea en cuestión que pueden ser dañinos por su tremenda atracción procrastinadora. No hay otro peor que la pantalla lúdica, cuya tentación se ha convertido en un gigantesco obstáculo para que las personas desarrollen sus tareas de forma puntual y eficiente. En eso coinciden todos los estudios: sea en forma de televisión (también a través de ordenador u otros terminales), teléfono móvil, correo electrónico, redes sociales, videojuegos o cualquier otra modalidad, nuestros hijos y no pocos de los adultos, entregan media vida a la diosa pantalla. Obviamente, dejamos aparte los casos en los que la pantalla es justamente un instrumento de trabajo (al menos, durante el tiempo en que lo es).
Se han realizado estudios sobre la parte de jornada laboral degradada o inutilizada por elcorreo electrónico. La conclusión es que casi la tercera parte de ella resulta afectada. Se habla a menudo del spam (mensajes basura), en un sentido agresivo, pero a veces olvidamos la enorme cantidad de spam amigo con el que nuestros propios círculos nos castigan a diario. Además, el mail como factor de procrastinación presenta un problema añadido: nos engaña haciéndonos creer que realmente estamos trabajando, algo que no siempre es así.